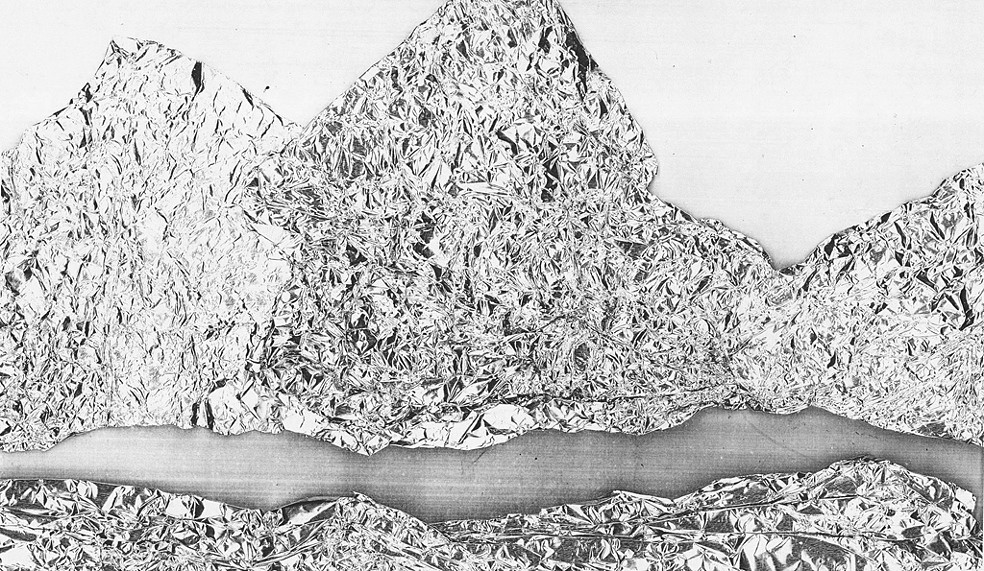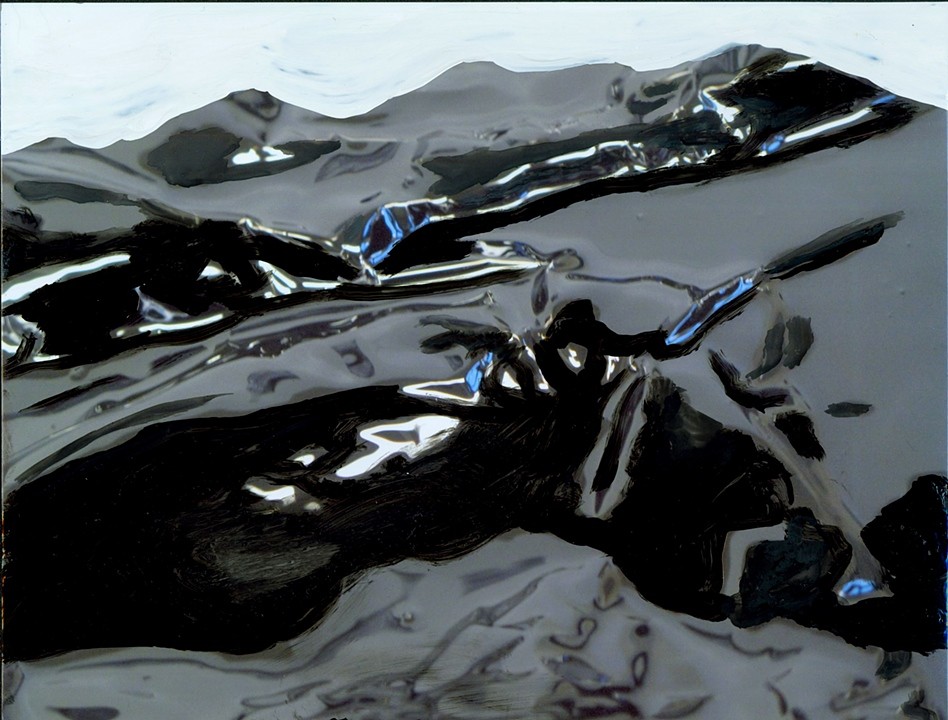(Este texto ha sido publicado en inglés en la revista boundary 2)
“Justo por la dureza que aprecio en la existencia, espanto la mezquindad y la mejor forma que he encontrado es celebrando la abundancia. Reconozco abundancia en la riqueza que da el lenguaje a la vida cuando la comporta. Lo olvidamos, pero el lenguaje es un comportamiento humano, una vida viviéndose.”
Eva Fernández (2017)
“¿Qué fue de la generación de la crisis? Coordenadas económicas, políticas y existenciales de la llamada “generación perdida”, una década después”
(artículo publicado por Ernesto Freire en la revista Al fondo a la izquierda)
En este breve artículo me propongo aportar algunas ideas provisionales para comprender la evolución de la que se ha llamado “generación de la crisis” o “generación perdida” en el estado español, desde el momento del inicio de la gran recesión global de 2008 hasta el presente. Particularmente, quisiera ofrecer elementos para un mapeo de la situación actual de esta generación, cuya marca definitoria es el haber sufrido un fuerte golpe a sus expectativas vitales, del cual -lo adelanto ya-, dista mucho de haberse recuperado. Mi intención, en cualquier caso, es manejar una concepción muy amplia e inclusiva de dicha generación, partiendo de la idea básica de que la inmensa mayoría de la población del estado español sufrió el impacto negativo de la crisis. De este modo, si bien es cierto que la llamada “generación perdida” en sentido restringido estaría quizás formada por quienes tenían de 18 a 35 en los momentos más duros de la crisis (justo cuando estaban tratando de acceder a un empleo o de consolidarse en su vida laboral), resultaría sin duda insensato pensar que tanto sus mayores como sus menores hubieran salido indemnes de la recesión. En este sentido, llevando el argumento al extremo, reflexionar sobre la “generación de la crisis” es necesariamente hacerlo sobre una realidad mucho más amplia, a la que podríamos llamar simplemente “la España de la crisis”. Una realidad que, digan lo que digan los indicadores macro-económicos, sigue existiendo hoy.
Por otro lado -sería absurdo no admitirlo-, la España de la crisis ha cambiado en estos últimos años. Como es sabido, y especialmente a partir de 2015-2016, algunos de los efectos más extremos del hundimiento económico (entre ellos, prominentemente, la dificultad para encontrar trabajo asalariado) se han ido atenuando progresivamente. Sin embargo, me parece que es fundamental entender esa relativa y modesta mejora de la situación económica en paralelo a un proceso psicológico colectivo que, sin duda, es difícil de cifrar, pero que no por ello tiene menor relevancia: me refiero al proceso de paulatina “normalización” de situaciones vitales que antes de 2008 su hubieran considerado inaceptables, o cuando menos fuera de lo ordinario. Sencillamente, ha habido una generalizada “bajada de expectativas”, se ha construido una especie de “nueva normalidad” en un plazo muy corto de tiempo.
Mediante una especie de gran mecanismo de defensa colectivo, que por lo demás no ha dejado de ser alentado indirectamente por las élites económicas a quienes conviene, la población afectada por la creciente precariedad laboral, por el estancamiento de los sueldos y la subida de los precios, por las constantes dificultades para acceder a una vivienda digna, y por los persistentes recortes de presupuesto público para servicios sociales (sanidad, educación, dependencia, pensiones, etc), es decir, la inmensa mayoría de la población del estado español, ha recurrido –de manera relativamente inconsciente- a una mezcla de resignación, olvido, adaptación, miedo, distracción y afán de supervivencia que ha hecho posible esta “nueva normalidad”.
Para tratar de iluminar en qué consiste dicha “nueva normalidad”, especialmente para los miembros de la llamada “generación perdida”, y por supuesto sin pretensión alguna de exhaustividad, voy a utilizar en este artículo un recurso un tanto atípico: el de poner como ejemplo a una persona real, y a su entorno familiar y social. Esto me permitirá escapar a la rigidez de la mirada macro-económica o macro-social que, como ya anticipaba, no resulta suficiente para entender la especificidad de cambios en la percepción colectiva y en las formas de vida tan importantes como los que se han producido en los últimos años en el estado español.
La persona real que nos guiará por los ambiguos caminos de la “crisis permanente y normalizada” en España es, de hecho, un amigo mío, alguien a quien conozco muy bien. Su nombre es Martín Valera, tiene 41 años, está casado, es licenciado en trabajo social, tiene un hijo de 5 años y vive en las afueras de una gran ciudad. En 2008, cuando los índices de desempleo subían ya vertiginosamente desde un 8,5% a un alarmante 17,24% (tocarían techo en 2013 con un desastroso 27%), Martín perdía el que había sido su trabajo durante los últimos 3 años, un puesto relativamente cómodo como administrativo y gerente en una pequeña empresa de fontanería, por el que llegó a cobrar algo menos de 1.000 euros. Pertenecía por tanto a esos 11 millones de asalariados (el 58% del total) para quienes se acuñó el termino de “mileuristas”, que en aquel momento tenía una connotación negativa, aunque muy pronto la de “mileurista” se volvería una condición utópica y anhelada para muchas personas, incluido el propio Martín.[1] Su jefe, con quien tenía una buena relación, le explicó que de un día para otro tenía que empezar a ayudar a su hija mayor con la hipoteca de un piso (que ella ya no podía pagar), y que, además, dado el descenso drástico de clientes de la empresa, se veía obligado a despedirlo. Martín y su esposa, Elia, tuvieron que abandonar su apartamento de alquiler en el centro de la ciudad, y se mudaron a uno más barato en las afueras. También decidieron posponer su plan de tener un hijo. Tenían en ese momento 30 y 32 años, respectivamente. Elia, licenciada en empresariales, trabajaba a tiempo parcial en una cafetería y daba clases privadas de repaso escolar a niños, y sus ingresos eran aproximadamente de unos 400 euros al mes.
(documento de Word escrito por Martín Valera en su ordenador personal)
Cuando Ernesto me dijo el otro día que iba a escribir un artículo basado en mí, me puse a pensar qué diría yo si tuviera que escribir algo sobre mí. Joder, ¿tan normal soy? Y me puse a pensar. Y me he puesto a escribir. Me siento un poco ridículo. Pero yo tenía un diario, años me pasé escribiendo en ese diario de tapas azules, con boli bic, en una letra que casi ya no entiendo. Desahogos y berrinches varios de juventud. También algunos cuentos. Quería ser escritor. Ahora, con el teclado, voy más rápido que con el boli y puedo escribir sin pensar tanto. Voy a toda hostia, de hecho. Me he curtido metiendo datos de los clientes en el Sistema y haciendo albaranes.
En casa, por la noche, sigo tecleando. Estamos aquí, los dos medio zombis, cada uno en su ordenador y cayéndonos de sueño, el niño por fin ya acostado. Elia contestando a sus emails, yo a los míos. Y ahora escribiendo esto.
Elia, al fin y al cabo, también escribe. O eso creo. Cuando murió su madre me contó que tenía una necesidad brutal de escribir, y empezó una especie de infinita carta a Félix, que probablemente todavía continúa, porque decía que así cuando el niño fuera mayor podría saber qué es lo que nos pasaba por la cabeza, en qué andábamos durante sus primeros años de vida. Quiénes éramos sus padres. Porque ella ya no tenía la voz de su madre. Literalmente, no tenemos grabaciones de su voz. Había unos mensajes en el contestador del teléfono fijo que usábamos entonces. Un día se desenchufó y se borraron, y ella lloró con desesperación. Sólo ahora lo entiendo. Sí, ahora que yo también tengo miedo de perder para siempre la voz de mi padre.
Así, pues Martín y Elia, como muchos otros integrantes de la “generación de la crisis”, se encontraron alrededor de 2008 experimentando un profundo vuelco a sus vidas en el presente, y un cambio drástico en sus expectativas de futuro. Luchando mes a mes por cubrir sus gastos esenciales con los 400 euros al mes de Elia y el subsidio de desempleo de Martín, tuvieron que pedir ayuda económica a sus padres en más de una ocasión. El padre de Elia, hoy viudo, funcionario de correos, y su madre, que era ama de casa, tenían sus propios problemas económicos. Pero los padres de Martín, dueños de un modesto comercio de ultramarinos, vendieron un pequeño local que usaban como almacén para poder ayudar a su hijo. Como es bien sabido, este tipo de situaciones han sido recurrentes durante a la crisis: las muchas formas de apoyo familiar (desde el compartir la pensión de la abuela hasta el cuidado de los niños cuando no se puede pagar guardería, o incluso la reagrupación familiar bajo un mismo techo, pasando por infinidad de otras) son las que han ofrecido el colchón capaz de aliviar situaciones difíciles creadas por la disminución repentina del poder adquisitivo de gran parte de la población, y especialmente de los jóvenes y las personas de mediana edad.
A partir de este momento, comienza una década de profunda incertidumbre para Martín y el resto de su generación. Los primeros años son, sin duda, los peores. Muchos jóvenes y no tan jóvenes que, como Martín, habían perdido su empleo repentinamente, se encuentran con grandes dificultades para encontrar otro. Resulta difícil incluso acceder a empleos extraordinariamente precarios, eventuales, mal pagados, sin ningún tipo de seguridad laboral. Hasta el tipo de trabajos que la mayoría de la población laboral percibía como “último recurso”, escasean. La gran burbuja inmobiliaria cae en picado y con ella la enorme cantidad de salarios asociados directa o indirectamente a la construcción, y a su sector hermano, el turismo. Como ha sido ya suficientemente analizado, la quiebra de las peligrosas operaciones de especulación inmobiliaria que Wall Street llevaba años realizando, afecta especialmente a un estado español fuertemente dependiente, ya desde tiempos de la “modernización” franquista, de tres principales fuentes económicas: la construcción, el turismo y, precisamente, la especulación inmobiliaria.
Pero no nos engañemos: la dureza de la crisis económica en el estado español no se debe a ningún tipo de anomalía o particularidad nacional, sino al funcionamiento estructural del capitalismo (que se encuentra ahora en su fase neoliberal). Según han explicado desde el pensamiento eco-feminista autoras como Silvia Federici (2010), Amaia Pérez Orozco (2014) o Yayo Herrero (2016), el capitalismo (como una pieza esencial del sistema socio-económico en el que vivimos, caracterizado también por ser hetero-patriarcal, (neo)colonialista, racista y antropocéntrico), constantemente va a tratar de incrementar beneficios, y eso es incompatible con los procesos necesarios para sostener la vida. El capital invierte (en producción de mercancías, en distribución, y, desde los años 70, sobre todo en especulación financiera) porque espera mayores ganancias. Para obtenerlas, no sólo entra en conflicto con el trabajo asalariado del que se aprovecha, como decía el marxismo clásico, sino también con la vida, en tanto que la vida requiere de un constante proceso de sostenimiento (cuidados del cuerpo, emocionales y del planeta) que no es rentable para el capital. Algunas facetas del sostenimiento de algunas vidas en concreto sí pueden resultar rentables, pero nunca todas las facetas ni todas las vidas. El capitalismo funciona estructuralmente separando vidas que le merece la pena sostener porque van a producir más capital, frente a otras que deshecha, condenándolas a la pobreza y, en último término a la muerte.
Para el caso español, el plan de las élites neoliberales en las últimas décadas fue confirmar la función periférica y frágil de la economía ibérica en el mapa internacional, (que ya el franquismo había instituido). España debía asumir su posición como espacio para el turismo y la especulación inmobiliaria y financiera. Como han explicado detalladamente desde la sociología y la economía política Isidro López y Emmanuel Rodríguez (2010, 2011), la crisis de 2008 fue una manera contundente y violenta de ratificar esa posición marginal y de llevarla unos pasos más allá, mediante una precarización general de las clases medias (socialización de las pérdidas del capital a través de “rescates” a las entidades financieras, endeudamiento público, “austeridad”, etc). Pero, insisto, no nos engañemos: la violencia del ataque neoliberal hacia los habitantes del estado español, no tiene nada que ver con dinámicas específicas nacionales. Obviamente, estas cosas han pasado en muchos lugares. Simplemente forman parte de la violencia estructural del capitalismo, que funciona creando constantemente centros y periferias (es decir: desigualdad) en todas partes. Vidas rentables y vidas descartables.
Hacia 2014, la tasa de suicidios había aumentado ya un 20% en España.[2]
El niño ha dormido fatal esta noche, se ha despertado muchas veces, con fiebre y muchos mocos, no podía respirar bien, no hemos dormido casi nada. Así que me he pasado todo el día medio grogui en el curro y al final estaba tan hecho polvo que en la hora de la comida me he escapado rápidamente en coche al hospital, y me he echado una siesta en la butaca esa que hay en la habitación de mi padre, que si la reclinas y le sacas el reposapiés no está nada mal. Me había puesto la alarma en el reloj pero me he dormido tan profundamente que no la he oído, me he despertado muy aturdido y he llegado tarde al trabajo. El jefe me ha echado la bronca, pero estaba tan embotado que casi ni me he dado cuenta.
Un sueño muy raro. Yo no sabía quién era, ni dónde estaba. Me sentía completamente perdido. Lo único que sabía es que tenía que hacer algo urgentemente, algo importante, que se me había olvidado. Tenía que averiguar qué era. Y hacerlo. Caminaba por unos pasillos de un edificio claustrofóbico, me perdía entre puertas iguales, túneles, salidas falsas. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando me desperté, durante unos minutos, todavía seguía igual: no conseguía recordar quién era ni dónde estaba. Todo el santo día ando con esa sensación de descoloque.
En marzo de 2015 el Banco Central Europeo empezó a imprimir euros masivamente y a usarlos para aliviar el endeudamiento de los países europeos respecto a la banca. Esta técnica financiera, conocida como “Expansión Cuantitativa” está llegando ahora a sus fases finales, pero ha cumplido la función de “ganar tiempo” que el BCE esperaba de ella. Ha inyectado dinero en la economía y ha hecho que, como adelantábamos, algunos de los aspectos más catastróficos de la crisis se atenúen. Pero, cabe preguntarse: ¿ganar tiempo frente a qué, exactamente? No parece demasiado arriesgado decir, que entre otros posibles factores, el BCE ha tratado de apaciguar a una ciudadanía movilizada en las calles y en las instituciones, que empezaba a acceder a cuotas significativas de poder (en Grecia con Syriza y en España a través de las elecciones municipales de 2015, justo el año en el que el BCE toma estas medidas).[3]
En efecto, la “nueva normalidad” en la que estamos asentados hoy en día no se entiende si no se tienen en cuenta ambos procesos: por un lado la movilización ciudadana a partir de 2011, y por otro, las medidas que las élites políticas y financieras han tomado para poner parches a las causas de la indignación, sin una verdadera voluntad de transformarlas. Mi hipótesis sobre el primero de estos procesos, a este respecto, es que el intenso ciclo de movilización (desde el movimiento 15M, pasando por las mareas en defensa de los servicios públicos y los movimientos por el derecho a la vivienda, por citar solo los puntales de una politización social amplísima), ha producido un efecto por un lado -sin duda-, ilusionante, pero también -a la larga-, de desgaste. A pesar de las pequeñas victorias conseguidas por el camino, la indignación y la esperanza se han ido erosionando conforme se ha visto lo difícil que es cambiar los aspectos estructurales del sistema socio-económico hegemónico. Estos aspectos, como por ejemplo, la subida del precio de la vivienda, que estamos viendo repetirse, la precarización constante del trabajo o la persistente fragilidad de los servicios públicos, se perciben ahora ya no tanto como parte de esa “gran estafa”, “golpe de estado financiero” o “error en el sistema” que sirvieron como nombres que la indignación dio a la crisis en 2011, sino, más bien, precisamente como realidades que han sobrevivido casi invariables a un largo ciclo de movilizaciones (incluyendo, como señalaré enseguida, el “asalto institucional”), y que, de alguna manera, se han ganado así, con el paso del tiempo y la naturalización de cierta impotencia, un estatus de “normalidad” irrefutable.
Normalidad injusta y dura de soportar, sin duda, pero normalidad, y ya no escándalo.
Vaya día ayer. Primero, que había dormido fatal. Otra vez con sueños raros. Que si sueño que no sé quien soy, que si hablo y la gente no me oye cuando hablo, que si no me ven aunque esté delante de sus ojos. Unas paranoias. Bueno, pues me fui al curro mal dormido. Y luego a media mañana me llamaron de la escuela para que fuera a buscar a Félix, no conseguí entender por teléfono muy bien lo que le pasaba, solo que le sangraba la nariz. Así que me fui corriendo para allá, con la inquietud de no saber. Llego y me lo encuentro al pobre hecho un cuadro, la camiseta llena de sangre y sin parar de llorar y moquear, y aún más cuando me vio. Lo tenían en secretaría con el conserje, porque la enfermera lleva meses de baja y nadie la ha sustituido, vete a saber cuánto rato llevaba allí el pobre crío, y encima el conserje poniéndome mala cara y diciéndome que este niño nos ha puesto la oficina perdida. Se ve que estuvieron llamando mucho rato al teléfono de Elia, pero lo tenía sin sonido y no se dio cuenta (como siempre). Entonces, resulta que mi número no lo encontraban por ninguna parte, y debieron tardar en encontrarlo. Félix estaba muy asustado. Yo en lugar de intentar calmarlo, joder, ahora lo pienso, casi acabé pagándola con él. El nerviosismo y el cabreo que traía con el conserje, digo. Que entiendo que esté amargado el hombre porque le paguen una mierda y encima el tipo es manco, y tiene que estar haciendo secretaría, fotocopias, el teléfono, enfermería y jardinería, y hasta reparaciones de la calefacción. Pero yo no tengo la culpa.
Total que a Félix no le pasaba nada. Solo el susto. Pero me lo tuve que llevar al trabajo, no había forma de consolarlo, encima yo le solté un grito porque había manchado el coche con el pañuelo lleno de sangre. Y claro, estaba por ahí el jefe y su sobrino, de palique con dos clientes, de esos que se apalancan allí a pasar las horas muertas, y ya no encontraron mejor tema. Que si vaya este niño, pero qué llorón nos ha salido. Que si pero dónde está la mamá de este niño, si se puede saber. Y que es que hoy en día los crían muy blandengues a los niños, si me lo llevaba yo a la obra ya verías como lo espabilaba en dos minutos…
Menos mal que no sabían que en el cole solo juega con niñas y en casa con muñecas, si no ya hubiera sido el gran festival del humor. La hostia, vamos.
Pues bueno, que ya me pasé el día medio nervioso, porque no había manera de hacer nada con Félix allí, que no quería irse a jugar al almacén, tenía que estar pegado a mí todo el rato. Cuando por fin salimos, yo ya estaba muy cansado y no me apetecía hacer el plan que tenía de llevarlo a cenar pizza con un amiguito del barrio. Le había dicho a Elia que esta semana no se preocupara de nada, que como tienen mucho jaleo con lo de preparar el 8M, que yo me ocupo de Félix y que tranquila. Me apetecía aprovechar y hacer planes chulos con el nene, pasar más tiempo con él. Y también, la verdad, me apetece que Elia vea que me las arreglo estupendamente con Félix, que no tiene que andar preocupándose porque el niño no coma bien o cosas de esas.
Pues bueno, con el cansancio y la mala hostia ayer empezamos la semana de coña: cenando restos recalentados que había por la nevera y viendo la tele (Félix con décimas). Entre dichos restos, un tomate frito que debía estar pasado y que nos ha tenido hoy todo el día a los dos en casa bien cerquita de la taza del wáter, y sin ir a la escuela ni al trabajo.
También nuestro Martín Valera se contagió de la ilusión y la movilización de 2011. Formó parte del 80% de la población que veía con buenos ojos al movimiento 15M y también de los 3 millones de personas que participaron directamente en la versión ibérica del movimiento de las plazas, que pronto recorrería el mundo, de Tahir a Wall Street, de Sao Paulo a Taksim. Como muchos participantes del 15M, Martín apenas se había involucrado en política anteriormente. Junto con su esposa, amigos y algunos familiares, acudió asiduamente al campamento en la plaza de su ciudad, y participó en asambleas y comisiones. Ayudó incluso a parar algún desahucio, convocado por la PAH. Sin embargo, alrededor de 2014 dejó paulatinamente de frecuentar manifestaciones y reuniones de grupos activistas, aunque siguió vinculado afectivamente a algunos amigos que había conocido en la plaza. Es preciso indicar, para ser justos, que en 2013 Martín y Elia decidieron recuperar su antiguo plan de tener un hijo, para lo cual ahora, contando Elia ya con 37 años, tuvieron que utilizar técnicas de reproducción asistida (que pagaron los padres de Martín con lo último que les quedaba de la venta del almacén). Su hijo, Félix nació en diciembre de ese mismo año. Su crianza fue una razón de peso más para limitar su participación en redes de activismo.
Por otro lado, para entonces, Martín había comenzado a hacer otra cosa que nunca había hecho antes: seguir con interés las noticias sobre política española en la televisión. Le interesaba ver qué pasaba con Podemos. Pronto ese tema se convertiría en uno de los favoritos en las conversaciones interminables que se formaban entre los empleados y algún cliente de la tienda de bricolaje de gran superficie en la que, desde 2015, Marín había empezado a trabajar como vendedor, por mediación de su antiguo jefe. Éste, de hecho, volvió a darle trabajo también en su negocio de fontanería, aunque esta vez a tiempo parcial (Martín aprovechaba fines de semana y alguna noche) y sin contrato. Entre los dos trabajos ganaba ahora 640 euros al mes.
Otro sueño: me llaman otra vez de la escuela, el conserje manco malaleche. Otra vez voy con el coche perdido por calles que no reconozco (y encima conduciendo desde el asiento de atrás, típico en mis sueños), intentando aparcar pero no hay sitio, y las calles se convierten en caminos de tierra, y los caminos me llevan lejos y más lejos de la escuela. La misma sensación de siempre de que hay algo que tengo que hacer urgentemente y que no se me puede olvidar, pero por lo menos esta vez creo que sí que sé que es: ir a buscar a Félix, claro. Si hay algo que tengo que hacer en la vida, es eso. No dejarle solo al chiquillo. Así que por fin consigo aparcar en un descampado, lejísimos, y me pongo a correr con todas mis fuerzas porque voy tarde, y venga kilómetros hasta que por fin llego a la escuela, jadeando, pero cuando llego está todo atestado de niños, riadas de niños por los pasillos, y no encuentro a Félix, tengo que agacharme porque no les veo bien las caras, pero ninguno es él. Así un buen rato, hasta que viene una maestra, y muy amablemente me dice: “no, señor, su hijo no esta aquí con los niños, a su hijo tiene que buscarlo allí”. Y me señala una habitación llena de niñas, en la que, efectivamente, está Félix sonriéndome de oreja a oreja. Y Félix es también una niña.
Pero cuando lo veo (o la veo), no siento ninguna sorpresa ni tampoco ningún alivio, sino impaciencia, porque me doy cuenta de que esa cosa que tenía que hacer urgentemente y que no puedo recordar, tampoco era ir a buscarle. Y ahí me despierto, con la ansiedad.
Por la tarde me fui a ver a Pepe para invitarle a una cerveza y de paso preguntarle si podía quedarse con Félix el viernes por la noche. Su compañera, Andrea, también está a tope en lo del 8M, y él anda un poco como yo estos días, de culo con sus dos niñas. Asegurarse de que hagan los deberes, de que coman, que lleven suficiente ropa, se cambien los calcetines mojados si llueve, que no vean demasiada tele, conseguir llegar a tiempo a la escuela cada día, quedar con otros padres para un cumpleaños, estar pendiente del teléfono por si te llaman de la escuela, recogerlas, tener preparada la merienda porque salen con hambre canina, hacerles la cena, leerles un cuento en la cama, que se bañen, que se laven los dientes, que no se vayan demasiado tarde a dormir y que se acuerden de hacer pis antes de acostarse. Cuando Félix ya duerme, llenar de agua con sal el humidificador para que respire bien. Y si se le nota respirar con demasiado esfuerzo, ponerle la mascarilla con el vaporizador de Albuterol. En medio de todo eso, responder a las miles de preguntas que me hace, porque prometí antes de tenerlo que nunca le dejaría una pregunta sin responder. Aunque no sepa la respuesta. Papá, ¿cuándo me muera en qué me voy a convertir?, papá, ¿aquí no va a haber una guerra, no?, papá, ¿cuántas palabrotas existen?
Rendido, a las once y media de la noche me consigo sentar por fin, después de dejar la cocina recogida y la ropa y la mochila de mañana preparadas. Cuando voy a abrir maquinalmente el ordenador, se oye la puerta de casa. Elia entra con su mejor sonrisa. Sus mejillas encendidas son las que teníamos los dos en 2011, cuando lo de las plazas. Me empieza a contar, abrimos un vino, me contagia su alegría, no para de hablar de sus nuevas amigas del grupo feminista. Me habla de lo fácil que resulta todo cuando no hay hombres, de lo fácil que le resulta hablar, a ella, que siempre le costaba tanto hablar en público. Está radiante. Me dice también que ha pasado por el hospital a ver a mi padre y lo ha encontrado mucho mejor.
Hacia 2013 se producen paralelamente dos fenómenos en el entorno amplio del movimiento 15M: por un lado, se empieza a hablar cada vez más de intentar traducir las demandas del movimiento a algún tipo de plataforma electoral o herramienta de política institucional (no sólo se habla de partidos, también de un posible “proceso constituyente” que inicie una reforma a fondo de la Constitución). Por otro lado, los espacios del movimiento pierden parte de la energía y la presencia cotidiana de bastante gente, sobre todo la de aquellos con menos experiencia en el mundo del activismo político.
En marzo de 2014 se funda el partido político Podemos, que concurre con éxito considerable a las elecciones europeas de mayo. Un mes más tarde, en junio, se presenta Guanyem Barcelona, con el liderazgo de la hasta entonces portavoz de la PAH, Ada Colau. La plataforma, ya con el nombre de Barcelona en Comú, obtendría la alcaldía de la ciudad condal un año más tarde, en mayo de 2015. No es este el lugar adecuado para tratar de hacer un balance general del complejo y todavía abierto proceso al que se dio en llamar “asalto a las instituciones”, que comenzaba entonces. Lo único que sí quisiera apuntar es que me parece que este proceso no ha sido capaz de revertir, en términos generales, ese proceso psicológico colectivo de “normalización” de las condiciones de vida de la crisis al que me vengo refiriendo. La relativa sensación de impotencia (combinada, es cierto, con muchos momentos aislados de empoderamiento y de inteligencia colectiva), que se ha ido extendiendo por el espectro extenso de ciudadanía ilusionada inicialmente por el 15M, parece haber sidp también la tónica general durante estos últimos años en las que las esperanzas políticas de cambio se han redirigido en gran medida desde la movilización popular a la estrategia institucional.
Le estoy cogiendo gusto a esto de escribir.
El otro día Ernesto me invitó a la presentación de un libro en la que iba a participar. No me apetecía ir pero me había insistido mucho, diciéndome que quería contarme lo del artículo que está escribiendo, y que necesitaba preguntarme unas cosas. Y por otro lado, Pepe me había dicho que le podía dejar a Félix con él cuando quisiera, así que me fui para allá, pensando que también me iría bien una noche libre. Era en el centro, en la librería esa donde habíamos estado en alguna reunión. La verdad es que en cuanto crucé la puerta me arrepentí de haber ido. Por allí andaban algunos conocidos, de esos que uno no sabe si saludarles o no, si se acordarían de mí o no. Ernesto estaba rodeado, y ni me vio. Hice como que ojeaba libros esperando que empezara la cosa. Se me acercó a saludar un tipo muy majo al que recordaba de la plaza. Nos pusimos a hablar de amigos comunes. Todavía se veía con algunos, pero estaba peleado con varios, me dijo que a los que habían entrado en el ayuntamiento no había manera de verlos porque siempre estaban muy liados y que a muchos otros les había perdido la pista. Alguno se fue a vivir al campo, otros emigraron. “Además de algunas movidas algo feas que mejor ni contarte, de esas que joden las amistades”. Me dijo también que en realidad, él no estaba allí para el evento sino porque solía pasarse por la librería los jueves al salir del curro. Entonces se quedó de repente como pensando y se puso medio serio: “ah, tú es que eras muy amigo del Ernesto este que habla hoy aquí, ¿no?” Se fue poco a poco retirando hacia atrás, como si tuviera yo la peste o algo, joder. Así que nos despedimos sin más. Me senté en la fila de atrás y me puse a mirar mi móvil. No tenía mensajes nuevos.
El libro era sobre el reciente auge de la extrema derecha. Ernesto presentó al autor, y luego habló él y luego hubo “preguntas” del público. Parecía que se conocían todos, pero nadie se arrancaba a decir algo, había cierta tensión, como en una partida de ajedrez en la que tarda en llegar el siguiente movimiento. Luego un par intervinieron, decían que la situación es muy alarmante, sin embargo, la verdad es nadie parecía muy alarmado, sino más bien de vuelta de todo. Desconecté. En un momento hubo un murmullo, agitación y risas. Un señor mayor que estaba sentado a mi lado me miró sonriendo y cuchicheó: “¡menudo zasca en toda la boca!, ¿eh?” Yo no me había enterado, se ve que alguien preguntó algo y Ernesto le dio un zasca, de esos. Estuvieron un rato hablando como hablan los tertulianos de la tele (“oye, déjame hablar, yo te he escuchado a ti, déjame terminar, yo no te he faltado al respeto” y cosas de esas), porque los dos querían demostrar que tenían razón. Ernesto decía que la extrema derecha canalizaba el descontento por la crisis y el otro le rebatía que la culpa la tenía la nueva izquierda por haberse ablandado y haber dicho que no eran ni de izquierdas ni de derechas.
Cuando por fin acabó la cosa, aplausos desganados, y enseguida ese tipo del público se acercó sonriendo a Ernesto y se dieron palmaditas en la espalda. Era como si se hubiera acabado un teatrillo, y ahora ya se pudiera hablar y comportarse de forma normal. Los asistentes, que habían estado callados como tumbas, hablaban ahora por los codos, y más aún conforme se empezaron a servir vinos en una mesita en la que se podían comprar también copias del libro. Yo me refugié allí, y me tomé dos tintos bien rápidos, casi de trago, pensando que ya que había ido, por lo menos tendría que esperar para saludar un momento a Ernesto.
Y entonces, se acerca él, con el autor y el tipo del público, muy sonrientes los tres, y Ernesto me da unas palmadas en el hombro sin parar la conversación, haciendo como si yo ya estuviera metido en ella. Me encuentro formando un corrillo con ellos, y Ernesto iba diciéndole al autor: “es tu momento, tío, lo estás petando, y te lo mereces, joder, has tenido mejores reflejos que nadie y te has escrito antes que nadie el libro que toca leer ahora”. Y el autor: “bueno pues sí, tío, la verdad es que a todo el mundo le gusta tener su minuto de gloria, ¿no?” (risas) “y además es que, joder, es un tema muy interesante ¿sabes?, porque de esos cabrones de fachas en realidad también se aprende, ¿eh?, por ejemplo, de las estrategias de comunicación que tienen, es que son muy buenos comunicadores, saben ir directamente a lo que le engancha a la gente, tío, solo tienes que ver cómo están llenando ya los mítines, y eso que acaban de empezar”. Entonces terció el del público: “Pues eso, coño, lo que yo decía, que a la gente lo que le va es la caña, vosotros es que sois demasiado intelectuales y os gusta el postporno, pero la gente lo que quiere son las cosas claras y el chocolate espeso. A la gente hay que ponérselo un poco más fácil, joder, ser un poco más estratégico. ¿No ves lo que ha hecho esa chiquita americana, la Ocasio-Cortez? Una historia bien clara, ¿sabes?, en plan: yo era camarera y soy hispana y yo no le debo nada a nadie, y por eso la gente la adora, porque es como ellos. En cambio aquí, mucha ciencia política y luego a la mínima vamos corriendo a comprarnos un chalé…”.
A partir de ahí Ernesto y el autor empezaron a ignorar discretamente al tipo, hasta que se fue sin decir adiós, y yo quería hacer lo mismo, pero Ernesto me agarraba del brazo como diciéndome que me esperara, y seguía paliqueando, “joder, como está el patio, justamente lo único que tenemos a nuestro favor es precisamente que hemos estudiado más y que sabemos más que ellos, ¿y encima vamos a tener que renegar de eso? Precisamente lo que necesitamos es demostrar nuestro nivel, tío, que se note que tenemos las cabezas más lúcidas de este país con nosotros, que vamos a traer al que más sabe de cada cosa, de economía, de urbanismo, de, yo qué se, de servicios públicos y que vamos a formar “el gobierno de los mejores”, tío, ese eslogan lo propuse yo para las autonómicas, ¿sabes? La idea es de Platón, nada menos”. Risas. Un señor mayor viene a que el autor le firme el libro. “Pues eso”, dice ahora el autor mientras firma, “una izquierda que sepa comunicar, una izquierda europea, joder, como Varoufakis, una cosita con nivel, con think-tanks, con medios de izquierda potentes como The Guardian, con proyección, porque si no es que no existimos, volvemos a ser cuatro hippies, joder, volvemos a la okupa y eso está muy bien para los cuatro amiguetes, pero así no vamos a cambiar el mundo ni a parar a los Trumps y los Bolsonaros…”. De repente los dos se vuelven hacia la derecha: “Oye, oye, un momento, ese tío que está ahí es alguien, ¿no?”. “Sí, tío, ¿sabes quién es ese?, ese es un redactor del Grupo Contenidos que ha venido a tu presentación, ¡estás de suerte!”. “Joder, sí, pues voy a hablar con él ahora mismo, ¿sabes?, si consigo que me haga una reseña se me multiplican inmediatamente por mil los lectores, tío”. “Pues venga, claro que sí, ve y habla con él, tío, tú tienes que mover tu libro, sino nadie lo va a hacer por ti, y para existir hay que estar en Contenidos, eso está claro”.
Así que me quedé por fin a solas con Ernesto. Pero entonces me empieza a hablar con mucha prisa, “ah, Martín, ¿cómo te va? Pues sí quería preguntarte unas cosas para el artículo, pero igual mejor lo dejamos para otro día, yo te llamo, ¿eh? ¿Cómo está el nene, ya estará enorme, no? ¿y Elia?”. Cuando le contesté que Elia estaba muy metida en la organización de la huelga y la mani feministas del 8M me dijo: “¡Ah, qué bueno, como molan estas chicas, están a tope! Oye, dile a Elia a ver si me puede mandar a alguien para un panel que estoy organizando sobre luchas actuales, ¡el feminismo tiene que estar! Hay que capitalizar este momento, que estas cosas no duran. Bueno, ¡ya nos vemos, Martín!”
Y salió corriendo para meterse a codazos en el corrillo que se había formado alrededor del tipo de Contenidos.
Yo ya había perdido la cuenta de los vinos, y llegué a casa de Pepe sigilosamente y un poco vacilante, esperando encontrar a todo el mundo dormido. Qué va. Estaban con la música puesta a tope, las niñas y Félix y hasta Pepe todos disfrazados y haciendo bailes coreográficos encima del sofá de lo más graciosos. Me puse a bailar con ellos, nos descojonamos de risa. Mi hijo estaba encantado poniéndose las faldas de sus amiguitas y bailando como una peonza. Canciones de moda, techno, heavy metal ruidoso. Después fuimos tranquilizando el ambiente poco a poco para que se fueran a dormir, decidí quedarme allí. En lugar de leer un cuento, nos empezamos a inventar uno entre todos. Yo creo que los vinos me ayudaron y resulté de lo más inspirado: me inventé una historia larguísima en la que Félix y las niñas tenían el poder de transformarse en todo lo que veían: un árbol, una casa, un puente, una piedra, unas lentejas… Nos quedamos dormidos en algún momento, muy tarde.
Y dormí mejor, pero aún así, me levanté todavía con esa sensación de que había algo importante que tenía que hacer y que se me estaba olvidando.
La “generación de la crisis” se encuentra hoy, en definitiva, en una situación de precariedad laboral, notable dificultad para encontrar o al menos mantener una vivienda digna, y en general con expectativas muy bajas en cuanto a la posibilidad de prosperar económicamente. Es decir, la generación de la crisis se encuentra, en realidad, en una situación no tan diferente a la que tenía en 2008. Pero lo que sin duda ha cambiado es la percepción que esta generación tiene sobre dicha situación. En esto, como en casi todo lo demás, la “generación perdida” va a la par con el resto de la sociedad. Lo que antes resultaba inaceptable ahora es cotidiano. La bajada general de expectativas ha sido, como cabría esperar, mayor aún en las generaciones más jóvenes, que ni siquiera tienen cercano un referente de tiempos mejores.
Paralelamente, lo que también es diferente respecto a la percepción general que la sociedad española tenía de sí misma en los primeros años de la crisis, y particularmente a partir de 2011, es que las esperanzas de que se produzca un cambio profundo en el orden socio-económico y político se han visto profundamente debilitadas. Por supuesto es necesario matizar esta afirmación tan general: es cierto, que sigue habiendo movilizaciones políticas muy importantes; notablemente, en el ámbito del feminismo, en defensa de las pensiones, o por la independencia de Cataluña, por citar las más numerosas en el último lustro. Al mismo tiempo, la presencia en las instituciones de los llamados “ayuntamientos del cambio”, y de un partido también surgido con vocación de transformación estructural como es Podemos, siguen generando cambios políticos importantes y expectativas de conseguir otros mayores. Pero lo cierto es que, si se trata, como en este artículo, de pensar qué ha sido de la generación de la crisis en esta última década, resulta inevitable reconocer que junto al padecer la persistencia de condiciones económicas adversas menos extremas pero a la vez “normalizadas”, quizás la otra cosa más importante que le ha pasado a esta generación haya sido que sus expectativas de un cambio radical político, social, económico y, quizás hasta existencial, han disminuido notablemente.
Como corolario, aventuraré dos posibles causas (relacionadas entre sí) de esta última deriva hacia cierta desesperanza de la generación de la crisis. Por un lado, ciertas deficiencias y errores en el liderazgo de la izquierda política e intelectual que se encontró con la tarea de convertir la energía social del 15M en transformación política. Tal vez este liderazgo no ha sabido construir instituciones y estrategias de comunicación lo suficientemente fuertes.
Pero, por otro lado, hay que decir también que la ciudadanía ha demostrado cierta apatía hacia las propuestas que ese liderazgo le ha ofrecido repetidamente. Quizás ha hecho falta una tradición de reflexión política de la que nuestra sociedad carece. En ese sentido, como se ha apuntado más de una vez, tal vez la gente ha demostrado que finalmente se mueve más por impulsos pasionales –como la indignación- que por análisis capaces de suscitar transformaciones a largo plazo, como los que ese liderazgo intelectual de izquierdas, a pesar de sus posibles deficiencias (e insisto en que debemos hacer auto-crítica), ha proporcionado durante estos años. En apoyo de esta hipótesis iría también la sugerencia de que tal vez una parte de la indignación del 2011, se esté dejando canalizar ahora hacia posiciones completamente diferentes en teoría, pero similares en lo pasional. Me refiero, por supuesto, a la alarmante aparición en escena de la ultraderecha en los últimos años (dicho sea de paso, es este un tema candente que me parece no se ha analizado aún en toda su profundidad, y sobre el que yo mismo preparo una publicación en brevísimo plazo, aunque aquí no pueda extenderme más sobre él).
Para terminar estas reflexiones con una anécdota, y sin animo de sobredimensionar algo que no deja de ser un detalle, y que viene de mi propia experiencia personal, señalaré que, desgraciadamente, no me extrañaría nada que, como buenos ejemplos de la apatía y la desesperanza a la que lamentablemente me he tenido que referir en estas páginas, ni el propio Martín Valera, a quien he hecho objeto de algunas reflexiones aquí, ni las personas de su entorno personal y familiar, llegaran a interesarse nunca por este artículo lo suficiente como para leerlo de principio a fin.
Por fin. Por fin he dormido y he descansado de verdad.
Hice una cosa un poco absurda. Me dio un punto. Estaba en el hospital, el sábado durante la huelga del 8M, Elia quiso llevarse a Félix con ella, y yo quise estar con mi padre. Aunque por lo demás, las enfermeras estaban allí. Algunas hicieron un paro simbólico a las 12 del mediodía y después volvieron a trabajar. Y nada, que como siempre mi padre tenía la tele puesta, y yo me estaba cabreando porque me pone muy nervioso que no haga más que ver la tele. Los tertulianos hablaban sobre el 8M. “Perdona, yo no he dicho eso”, “si me dejas terminar te lo aclaro”, “contéstame sí o no: ¿el movimiento feminista admite a todo el mundo o discrimina a los que piensan de cierta manera?”. En la pantalla que tenían detrás, de vez en cuando alcanzaba a ver imágenes de grupos de mujeres con el pelo violeta y la cara pintada, que iban en bici o corriendo por la calle, en piquetes matutinos. Pero las cortaban y las repetían en loop. Yo quería ver lo que estaba pasando, y la tele no me lo iba a permitir. Mi padre miraba a la pantalla ausente, desde la cama, con su temblor en la mano izquierda. Entonces vi que allí al lado, estaban sus pastillas, entre ellas los dos anti-depresivos bien potentes que le han recetado. Sin pensarlo un segundo, me los tragué. Luego fui a la enfermera y le dije que no nos los habían traído, y me los volvió a dar.
Al poco fui notando algo agradable. Y me dio por largar. Empecé a hablarle a mi padre como si me entendiera perfectamente, me dio por hablarle de su madre, y de su familia, me puse a contarle las cosas que él me había contado a mí tantas veces, me puse a hablar de todos esos seres tan reales en mi infancia y ahora fantasmales, esas legiones de tíos y tías del pueblo que habían tenido que cazar conejos furtivamente para comer, que se habían exiliado a pata a Francia, que habían vuelto después humillados y a los que mi padre y mi madre volvían una y otra vez a visitar hasta que se fueron cayendo a pedazos en hospitales públicos como este. Le conté cómo, cuando a él le detuvieron ya en los años 70 por andar con unos estudiantes rojillos que se suponía que habían hecho algo, su padre tuvo que tragarse las ganas de darle una buena hostia en la cara al cabo de la Guardia Civil que le dijo en el cuartel: “señor Paco, usted desde que volvió de Francia se ha portado bien, pero ahora su hijo anda con malas compañías y no se porta bien, y vamos a ver lo que tenemos que hacer”. Me dio por ponerme hablar del abuelo y la abuela, de cuando trabajaban en el cine del pueblo, de cómo se sabían todas las películas, aunque nunca podían ver ninguna entera, pero las oían desde la taquilla y desde el hall. Mi padre, entonces, como si quisiera oír mejor también como los abuelos, me hizo un gesto para que bajara el volumen de la tele, y me sonreía afirmando, como diciendo: “sigue”. Así que seguí y le conté tantas cosas que él me había contado que no las puedo repetir aquí, cosas de cuando era pequeño, cosas de él y mi madre yéndose a vivir a la ciudad, de cuando pusieron la tienda, yo le contaba todo como si estuviera en su cabeza, como si fuera yo el que hubiera vivido todas esas penurias y alegrías, como si yo hubiera tomado prestada su voz. Pero además luego le dije todo lo que le quería decir, todo lo que se me había quedado atragantado en estos años, porque algo se había abierto y ahora era imparable, un caudal, le hablé hasta de cuando me pegaba con el cinturón de adolescente, porque volvía a las tantas a casa “borracho”, en realidad puesto de éxtasis hasta arriba, pero eso él no lo sabía entonces, y le dije también que yo sabía que le daba mucha rabia que yo fuera tan flojo, tan niña, y que seguro que por eso se sentía impotente y me daba con el cinturón, porque pensaba que yo iba a sufrir sino me endurecía, y que claro que yo sufría porque como era sensible y lloraba por cualquier cosa en la escuela me decían marica y me pegaban mucho más aún que él con su cinturón, como seguramente, le dije a mi padre, le acabará pasando a Félix también ahora si no cambia algo, joder. Porque algo tiene que cambiar. De una maldita vez.
Y entonces él señaló hacia la tele con su mano temblorosa, lentamente, que le costó un rato llegar a señalar. En la pantalla aparecía por fin la inmensa marea de mujeres que había comenzado a tomar las calles de ciudades y pueblos de todo el estado. ¿Cuánto rato habíamos estado hablando? Habían pasado horas, me sentía como en un sueño.
Entonces sonriendo y con mucho esfuerzo, porque casi no puede y con la traqueotomía no le sale más que un susurro, mi padre me dijo cuatro palabras: “ve con tu madre”.
Y señaló a la puerta y a la pantalla de la tele otra vez. “Ve con ellas”, creo que dijo. “Ve”.
Así que le di un abrazo, le dije que le quería, salí del hospital con una alegría enorme y a la vez llorando de pena, hecho un cuadro. Y conduje ni sé como, porque casi no veía con las lágrimas y me podría haber pegado una buena hostia, y me perdí, me metí por calles desconocidas, que me llevaban cada vez más lejos y lejos del centro y luego caminos de tierra, y no encontraba manera de dejar el coche, hasta que por fin encontré un aparcamiento y me puse a correr como un loco, rato y rato, para llegar a tiempo a la manifestación antes de que se acabara. Y, de verdad, como en el sueño, igual que en el sueño, me iba naciendo otra vez esa sensación de que tenía que hacer algo olvidado pero extremadamente importante, y sin embargo, la diferencia era que ahora estaba tranquilo, contento, porque sabía que por fin lo iba a recordar de una vez. Tenía una especie de animal acurrucado dentro de la nuca, que me daba esa seguridad.
Todo lo que pasó después lo recuerdo entre brumas. La manifestación era inmensa, la recorrí entera, como flotando. La observaba de una forma abstracta, o quizás extremadamente concreta: veía cuerpos vibrando juntos, sentía oleadas de electricidad y de alegría que pasaban por esos cuerpos y también por las palabras que me rodeaban y me atravesaban, estaba nadando en un mar de intensidad. Cuando se gritaba con una fuerza infinita “¡no, no, no, al sistema patriarcal!”, cada “no” era un rasgueo de acorde mayor en las cuerdas que yo ahora tenía en mi caja torácica. Cuando se bramaba “¡la calle y la noche, también son nuestras!” era porque la noche que estaba cayendo azul ya sobre los tejados de la ciudad estaba hecha de esas calles sobre las que un cuerpo a su vez hecho de muchas cuerpos que se hablaban a sí mismos y pasaban de una boca a otra era esas mismas palabras y a la vez el mundo.
Al día siguiente me enteraría de que en realidad la dosis que le han recetado a mi padre es un cuartito de una de esas pastillas alternativamente cada cinco días. Je.
Pero en cualquier caso, no sé ni cómo, vagando, con una sonrisa de oreja a oreja, llegué a encontrar milagrosamente a Elia que estaba con mi madre y con Félix y con otras amigas, en la terraza de un bar, tomando algo para celebrar el día. Estaban incandescentes. Yo logré moderarme y creo que más o menos di el pego, dije que me había tomado unos vinos con Pepe antes de venir y me senté en un rincón con Félix, tratando de pasar inadvertido. Pero al rato se me acercó una figura conocida, una mujer mayor, con el pelo blanco y gafas, muy menuda, que era Lourdes Simón, la que había sido mi profesora de filosofía en el instituto, a la que yo tanto admiré. Se dijo de ella que se había alcoholizado, que se retiró prematuramente, se dijo de todo, que tenía el SIDA, que se había vuelto loca. Me emocionó encontrarla, y sé que estuvimos hablando un buen rato, mientras Félix saltaba por allí como un monete, y mi madre se sentó con nosotros, y me dio la mano como si ella fuera mi hija. Pero no recuerdo más que trozos de la conversación. El recuerdo es, una vez más, como el de un sueño. Yo esperaba todavía que en cualquier momento mi animal en la nuca se despertara para escuchar por fin la revelación de eso que tenía que hacer y había olvidado. Y no sé si me lo invento, pero creo que en algún momento Lourdes nos contó a mi y a mi madre que durante estos últimos años se había ido a vivir a un pueblo de la sierra y que allí había montado grupos de lectura y también talleres de escritura. Dijo que iba a hacer uno ahora en la ciudad, solo para mujeres, y con su entusiasmo convenció allí mismo a mi madre para que se apuntara. Ella, que siempre ha querido escribir y nunca lo ha hecho.
“¿Te imaginas lo que podría llegar a pasar si más y más gente nos atreviéramos a escribir?”, dijo Lourdes. “ ¿Si nos pusiéramos a contar nuestra vida en lugar de tragarnos lo que la tele nos dice sobre nosotras? Por nuestra cuenta, sin tener que pedir permiso a los de siempre, a ‘los que saben’… Yo creo que confiando en lo que podemos hacer, tarde o temprano nos acabamos encontrando, aunque no tengamos eso que dicen ahora… ¡visibilidad!, ja, ja. Como por ejemplo aquí y ahora mismo, en esta terraza. Aquí nos hemos econtrado.”
Entonces se giró hacia mi con curiosidad:
“¿Tú todavía escribes, verdad Martín? Seguro que sí. Me acuerdo de cómo te gustaba a ti lo de Sherezade en COU… Y ahora que te has hecho mayor, hasta habrás entendido que ella no contaba cuentos solo para que no la mataran. No contamos solo para luchar contra la muerte. Ya sabes, contra esta especie de caerse en pedazos de todo y este olvido de todo que es la vida, y que ahora tu ya vas conociendo, Martín. Sherezade tenía que conseguir también que con sus cuentos el sultán Shahriar desaprendiera esas otras historias que le habían contado antes, aquellas que le llevaron a creerse rey y a creerse con derecho a decidir sobre la vida y la muerte de los otros. Si de verdad tenemos fuerzas para contar, entonces contamos para deshacer la maraña tramposa de esos otros cuentos. Que están siempre allí antes, Martín, ya contados”.
Con esas palabras, se deshizo el embrujo y el animal acurrucado saltó, y agarró el viejo boli bic.
Cuando llegamos a casa, disfrutando de nuestro cansancio acumuado, le pedí a Elia que me dejara leer la carta a Félix que lleva varios años escribiendo. Y allí leí esto:
“Reconozco en la cultura un arma para poder ser. Para consentirnos. Ningún uso persuasivo o expropiador o elitista de la cultura me interesa. Ya me suicidé diez años como autora y lo soporto, desde esa nada que soy, grito. Atravesamos un desierto, la gran mayoría de la gente no cree en esto que afirmo. No confía en su capacidad de construir mundo ni con sus palabras, ni con su talento, ni con su verdad… No confía tampoco en que el arte es el terreno propicio para esa experimentación, y si así lo ve, lo restringe a personas escogidas, a las que aísla en su genialidad. Ni la gente más expuesta y atrevida, que ha gozado de poder, ha podido apenas romper la cárcel de un arte muerto.
Pero yo sé, lo he vivido, que no solo se puede hacer arte desde los y las cualquieras, sino que se puede hacer de forma colectiva y que puede generar obra fecunda, vital, creadora, germinadora. También sé que mientras no existan colectividades dispuestas a coaligarse con el gesto suicida es un gesto estúpido. Me pongo pues al firme propósito de suscitarlas porque sé que cuando suceden, al arte, a la creación, le cabe la gente y toda su verdad única e irrepetible. Y sé que solo así, después de recontarnos, recrearnos, somos capaces de volar nuestro horizonte, bailar sobre sus filos. Somos capaces de salirnos del mapa, rasgarlo, respirar, y solo así seguir viviendo.”[4]
Bibliografía
Federici, Silvia. 2010. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Madrid: Traficantes de Sueños.
Gabarre, Manuel. 2018. “El fin del dinero barato y el desmantelamiento del Estado social”. El Salto, May 3. https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/fin-dinero-barato-banco-central-europeo-expansion-cuantitativa
Europa Press. 2007. “Gestha afirma que en España hay casi 11 millones de ‘mileuristas’, el 58% de los asalariados”. Europa Press, Octubre 9. https://www.europapress.es/economia/noticia-economia-macro-gestha-afirma-espana-hay-casi-11-millones-mileuristas-58-asalariados-20071009124632.html
Fernández, Eva. “Soy escritora”. evalazcanocaballer (blog). https://evalazcanocaballer.wordpress.com/acerca-de/ (visitado el 23 de abril de 2019)
– 2017. “Conclusiones a partir de mí misma, como editora, al fin”. evalazcanocaballer (blog), Diciembre 4. https://evalazcanocaballer.wordpress.com/2017/12/04/conclusiones-a-partir-de-mi-misma-como-editora-al-fin/
Herrero, Yayo, Torrego, Alicia y Prats, Fernando. 2016. La gran encrucijada.Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. Barcelona: Icaria.
Jiménez Barca, Antonio. 2005. “La generación de los mil euros.” El País, Octubre 23. http://elpais.com/diario/2005/10/23/domingo/1130038892_850215.html
López, Isidro, y Emmanuel Rodríguez. 2011. “The Spanish Model”. New Left Review, II, 69 (June): 5-29.
– 2010. Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños.
Mars, Amanda. 2015. “Mileuristas, diez años después”. El País, Mayo 9. https://elpais.com/elpais/2015/05/08/eps/1431113378_624853.html
Pérez Orozco, Amaia. 2014. Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños.
Raventós, Sergi. 2017. “Suicidios y crisis económica ¿Se puede romper esta relación?”. Red Renta Básica (blog), Diciembre 1. http://www.redrentabasica.org/rb/suicidios-y-crisis-economica-se-puede-romper-esta-relacion/
[1] Ver Europa Press (2007), Jiménez Barca (2005) y Mars (2015).
[2] Ver Raventós (2017).
[3] Así lo afirma Manuel Gabarre (2018).
[4] Estos dos últimos párrafos, como la cita que abría este artículo, los he tomado de textos de la escritora, editora y fundadora de CineSinAutor, Eva Fernández. En particular, esta última cita oculta viene de su texto “Soy escritora”, que se puede encontrar en su blog: https://evalazcanocaballer.wordpress.com/